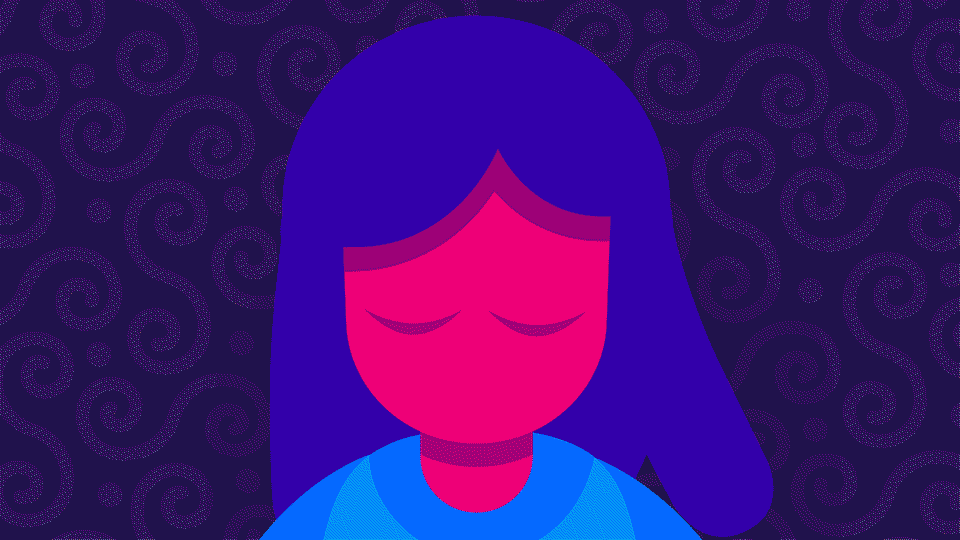Psic. Mirna Contreras y Psic. Valeria Rocha.
En el marco del 10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Suicidio, queremos abrir un espacio de reflexión necesario. Hablar de suicidio no es únicamente una tarea clínica ni un asunto de salud mental: es un compromiso social y político. Reconocer el papel de la comunidad, de las redes y del cuidado colectivo resulta urgente si queremos pensar en formas reales de acompañamiento y reparación.
Ver el suicidio únicamente como un problema psicológico individual es limitar la perspectiva. No es solo un “deseo de morir”, sino una demanda implícita de la búsqueda de otras formas de vida donde el reconocimiento y la dignidad existan. Desde una crítica feminista, es necesario reconocer que quien intenta quitarse la vida no busca la muerte, sino un espacio vital donde no se sienta quebrada, invisible o reemplazable. Si observamos, analizamos y acompañamos desde la justicia social, podemos entender que el suicidio tiene raíces estructurales.
Es común comprender que, al hablar de suicidio, la primera idea que se construya en nuestra mente sea la muerte como única salida o solución, la mirada institucional se ha encargado de contribuir a omitirlo como una consecuencia más de violencia y negación del cuidado. Por tanto, si observamos el suicido únicamente como una problemática individual, repetiremos la misma lógica que nos silencia, abandona y reduce a una cifra más.
¿Qué sabemos histórica y estadísticamente sobre el suicidio?
La religión sigue teniendo una influencia importante en la sociedad actual aún sin que nos demos cuenta; sin embargo, para familias que aún son practicantes activas en México, hablar de suicidio puede seguir considerándose tabú y un pecado, de acuerdo con varios escritos de la Biblia. Figuras como San Agustín lo consideraban una transgresión a la voluntad divina, una negación excesiva del don de la vida. Durante la Edad Media, la persona que moría por suicidio era excomulgada, se le negaba un entierro digno; y a veces, su cadáver era exhibido públicamente o enterrado en cruces aisladas. (Linares, 2015)
Este enfoque moral y religioso fue acompañando otras esferas: se transformó en justificación jurídica para sancionar el acto, y reforzó el estigma social, bloqueando cualquier mirada empática sobre el sufrimiento detrás de una muerte autoinfligida. En México colonial y del siglo XIX, el suicidio era considerado un crimen según el derecho penal y eclesiástico.
De acuerdo con Javier Beltrán Abarca (2022), en la ciudad de México entre 1812 y 1872 el suicidio fue penalizado, aunque con el tiempo se suprimieron las penas y dejó de ser considerado delito, este fue un cambio influido por el pensamiento liberal sobre la utilidad social del castigo. Aunque hoy no está penado, la estigmatización persiste, y quien induce a otro al suicidio sí se castiga: por ejemplo, el Código Penal de Zacatecas ataca el auxilio al suicidio con sanciones de hasta 12 años de prisión.
Por otra parte, el enfoque médico-psiquiátrico redujo el suicidio a un problema de salud mental: la Secretaría de Salud de México (2014) reconoce que el 75 % de las muertes por suicidio están asociadas a trastornos mentales, esto fundamenta una política pública que vincula el suicidio con depresión, ansiedad y el consumo de alcohol o drogas. Si bien evita la criminalización, este marco (sin salida comunitaria) lo continúa aislando como un problema individual.
Aunque las estadísticas muestran que en México los hombres presentan las tasas más altas de suicidio consumado, las mujeres registramos más intentos y hospitalizaciones relacionadas con conductas suicidas (INEGI, 2023). Esta diferencia no es un dato neutro: nos habla de cómo el género, la desigualdad y violencias atraviesan la manera en que llegamos a ese límite. Reducir el suicidio únicamente a cifras o diagnósticos médicos invisibiliza lo que en realidad es un problema político y estructural. Quitarle esa dimensión social y de justicia también es una forma de violencia.
Las respuestas institucionales patriarcales han girado en torno a protocolos estándar, como campañas o teléfonos de ayuda. Pero esto, sin transformaciones profundas, reproduce la lógica de prevención punitiva e individualizada. Desde una perspectiva feminista en psicología, planteamos que los enfoques basados en cuidados comunitarios, redes y solidaridad colectiva ofrecen un cambio efectivo.
Un estudio de la Universidad de Michigan, por ejemplo, destaca la eficacia de programas comunitarios para reducir riesgos de suicidio juvenil. (Lisa Wexler, et.al, 2025) La perspectiva médica e institucional suele reducir el suicidio a factores psicológicos o neuroquímicos, ignorando el contexto social y cultural que les entrelaza, limitando las posibilidades de prevención y reparación comunitaria.
Es por ello la urgencia de proponer un modelo ético basado en el cuidado colectivo, enfatizando la responsabilidad compartida y la priorización de las experiencias en cada una de nosotras. Por tanto, frente a una psiquiatría que en su mayoría, reduce el suicidio a una etiqueta médica o patológica, contextualizar diversos ejes ante esta realidad, nos lleva a cuestionar ese enfoque reduccionista, que ignora historias de vida y experiencias particulares, especialmente con las de mujeres.
Desde una perspectiva feminista, resulta urgente desmontar esa mirada biologicista que silencia, y como mencionan García-Haro, et al. (2020), el suicidio, desde esta óptica, biomédica, sería entonces una cosa que le pasa al sujeto y no un comportamiento que ejecuta en una circunstancia dramática con un sentido.
¿Cuál es la propuesta?
Cuando nuestra mirada al suicidio es desde lo político y relacional, podemos comprender que no es una búsqueda de la muerte, sino que, se persigue una forma de vivir distinta, donde no se nos quiebre, que por el contrario nos reconozca y nos visibilice. En este sentido, recordamos que no basta con construir un sistema de prevención, acto que por años replica a una sociedad silenciosa y productiva. Es necesario recuperar las prácticas comunitarias de acompañamiento colectivo, reparar daños estructurales y priorizar el tejer redes que nos sostengan, nos nombren y nos cuiden. Como mencionan Shirley Hochhauser, et al. (2020) la falta de justicia, de escucha, de reparación, de dignidad son lo que empuja a ese límite.
Como psicólogas, nos paramos en un lugar de cuidado, no de rescate; de escucha, no de patologización. Nuestro rol es apoyar y acompañar los procesos, procurar redes, ampliar formas de cuidado. Es por ello que además de trabajar con la prevención, procuramos nombrar los daños estructurales, construir posibilidades que dignifiquen, restituir vínculos comunitarios, y sembrar un sentido, volver a tener razones por qué vivir.
Desde el acompañamiento en consulta, es clara la necesidad de movernos de la idea del suicidio como un acto individual o una falla personal, las desigualdades estructurales, la violencia machista, la discriminación y la falta de redes de apoyo aumentan la vulnerabilidad a pensamientos suicidas e incrementan los factores de riesgo. Por tanto, proponer un abordaje desde una ética feminista del cuidado, fortalece métodos participativos, respetuosos y amorosos.
El suicidio no es una problemática que se arregla o resuelve con protocolos clínicos, es un llamado urgente a repensar el mundo, cuestionar porqué buscamos una vida que resuene con la sociedad y porqué es difícil cultivar, en palabras de Marsha Linehan (1943), una vida que valga la pena ser vivida. Si lo leemos como deseo de una vida diferente, entonces nuestra respuesta debe ser política, ética, feminista y colectiva.
Mientras el Estado se lava las manos con campañas vacías y protocolos insuficientes, seguimos poniendo el costo en los cuerpos y en las vidas de quienes cargan con esa desesperanza. Por eso, es necesario y urgente exigir a las autoridades condiciones dignas de vida, justicia social y políticas públicas que nos sostengan, no que nos orillen a terminar con ella. Señalar a los verdaderos responsables es un acto político. El suicidio no es una tragedia individual, es una falla institucional y estructural. Y solo la colectividad puede responder con cuidado, justicia y transformación.
Referencias
Beltrán, F. J. (2022). El camino hacia la despenalización del suicidio en la ciudad de México,
1812-1872. Universidad Autónoma de México: Instituto de Investigaciones Históricas.
https://moderna.historicas.unam.mx/index.php/ehm/article/view/77805
García-Haro, Juan, García-Pascual, Henar, González González, Marta, Barrio-Martínez,
Sara, & García-Pascual, Rocío. (2020). Suicidio y trastorno mental: una crítica necesaria.
Papeles del Psicólogo, 41(1), 35-42. Epub 10 de mayo de
2021.https://dx.doi.org/10.23923/pap.psicol2020.2919
Gibson, M. F., Diaz, M., & Karandikar, S. (2024). Critical Feminism Under Critical Conditions:
Violence, Silence, and Resistance. Affilia, 39(2), 197-201.
https://doi.org/10.1177/08861099241245167
INEGI. (8 de septiembre de 2025). Estadísticas a propósito del Día Mundial para la
Prevención del Suicidio. Comunicado de prensa núm. 126/25.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2025/EAP_Suicidio_25.pdf
Lisa Wexler, Lauren White, Joel Ginn, Tara Schmidt, Suzanne Rataj, Caroline C. Wells, Katie
Schultz, Eleni A. Kapoulea, Diane McEachern, Patrick Habecker & Holly Laws. (2025).
Developing self-efficacy and ‘communities of practice’ between community and institutional
partners to prevent suicide and increase mental health in under-resourced communities:
expanding the research constructs for upstream prevention. BMC Public Health.
https://doi.org/10.1186/s12889-025-22465-1
Marzetti, H. (2024). Exploring possibilities for a feminist ethic of collective care in suicide
research. Feminism & Psychology, 34(4), 598-616.
https://doi.org/10.1177/09593535241280180
Secretaría de Salud. (21 de octubre de 2014). México tiene un protocolo de atención para
personas que presentan riesgo de suicidio. Gobierno de México.
https://www.gob.mx/salud/prensa/mexico-tiene-un-protocolo-de-atencion-para-personas-que
-presentan-riesgo-de-suicidio
Shirley Hochhauser, Satya Rao, Elizabeth England-Kennedy & Sharmistha Roy. (25 de
mayo de 2020). Why social justice matters: a context for suicide prevention efforts.
International Journal for Equity in Health. https://doi.org/10.1186/s12939-020-01173-9
Wilkinson, E. (2022). Loneliness is a feminist issue. Feminist Theory, 23(1), 23-38.
https://doi.org/10.1177/14647001211062739